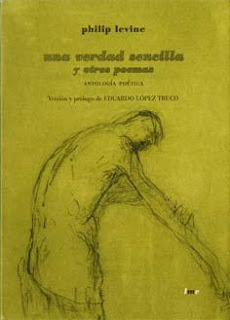20 de marzo de 2011
Las palabras (pruebas de play-back)
Que vengan las palabras,
Que el barro de mis brazos
las acoja (desdecirse, bahía...)
como un amigo cierto. El viento
de este páramo al fin les sea propicio
(por dónde, tú, temor) y aves de sombra
protejan con su nocturna llama
Que el barro de mis brazos
las acoja (desdecirse, bahía...)
como un amigo cierto. El viento
de este páramo al fin les sea propicio
(por dónde, tú, temor) y aves de sombra
protejan con su nocturna llama
su estandarte
de nubes.
Interminable fuga de alazanes,
que vengan las palabras,
que acudan a deshora (ayuntamiento, circo...)
de nuevo rescatadas.
Quiero pensar su abismo,
su fingido remanso, conjurar con el alba
su zozobra: No soy
nadie sin ellas. No soy nadie
sin ellas.
Antonio Méndez Rubio
Las cosas que te contienen
me paso la vida mirando las cosas que te contienen
como tú contienes las cosas en ocasiones
ese barco por ejemplo te contiene
y recorre su caminito hasta el horizonte
paso a paso lleva un jonás de ojos azules
que enciende la lamparilla para hojear el vogue
oh huésped de la gran ballena blanca
que ninguna ola descarada corte tu proa
te lo desea aquél a quien tú en ocasiones contienes
mientras la lluvia cae en el agua equivocada
y él también hace su puntito en el horizonte
Lago Orta
Todo bajo su techo se detiene.
Las ciudades que habitan al borde de las aguas
consienten en su talla los preceptos
de un mar que viene de muy lejos,
que se tiende a sus pies con mansedumbre
de pobre can dormido.
Allí donde rompe el oleaje,
en el unívoco tocarse,
hay un sonido que es excusa, y fin,
para nacerle tiempos al silencio.
Yo observo el cuerpo a cuerpo de esa entrega,
el círculo inaudible de su ternura atlántica,
dando fe de un suspenso don del cielo:
el del ser acordado en otro ser.
De ahí, de reafirmar la vida
que así irrumpe,
deseo provenir.
Elda Lavín
Sobre héroes y pioneros
Desde una conciencia de pensador semita quizás en exceso desencantada, apuntaba Steiner como una de sus diez (posibles) razones para la tristeza del pensamiento aquella que tiene que ver con la aleatoriedad en el reparto de los atributos del genio, y, por demás, la consecuente, insalvable injusticia que ello comporta.
Si por genialidad entendiésemos el concepto romántico, de procedencia kantiana, por el que el artista crea en libertad como lo hace la naturaleza, fuera de toda norma común a los mortales; podríamos entender entonces los sentimientos encontrados –algunos muy, muy encontrados en el contenedor de la basura de la envidia- sobre la singularidad de tal estado. Sin embargo, no deja de sorprendernos el papel que, por exclusión, da el pensador al placer estético e intelectual: ¿acaso debe producirnos tristeza la contemplación de la obra de arte? o ¿se nos tendrían que saltar las lágrimas cuando leemos un poema –sí, si, lo sé, esto ocurre con frecuencia, pero me refiero aquí a los buenos poetas- o escuchamos una sinfonía?
Lejos de tales consideraciones, se nos antoja como labor del arte –una de ellas al menos- aquella que tiene que ver con la de intensificar la vida, la de estimular la conciencia y lo sensitivo, de tal manera que en el proceso de la percepción, es placer, el propio Kant hablaba de satisfacción desinteresada, lo que el receptor siente ante la obra del genio. Pues bien, puesto que de placer estamos hablando, sólo eso es lo que se puede experimentar ante la contemplación de la última individual que, en la galería Evelyn Botella de Madrid, nos propone en estas fechas el santanderino Eduardo Gruber (1949) bajo la denominación ‘Héroes y pioneros’.
Constituye esta una suerte de meta volante en la largamente trabajada andadura pictórica del artista desde comienzos de los años setenta. Mucho había sido lo recorrido hasta que hacia el comienzo de la década de 2000, esta andadura se abría vinculándose a una abstracción de evidencias geométricas en la resolución que nos remitían a lo cotidiano urbano, teniendo el óleo sobre tela o papel como técnica común: ahí estaban su ‘Si el espacio pensase’ (2002), ‘París-Delhi’ (2005), ‘Ciudades’ (2004) o ‘Tijuana-Frankfurt’, en 2007 -estas dos últimas en la santanderina galería Siboney-. Y ahí estaba ya, sin duda, el germen de su ‘Ciudad portátil’, las nueve estancias cúbicas con las que arquitectura y espacio, urbanismo y naturaleza dialogaban, ese mismo 2007, condenados a entenderse en Santillana del Mar.
Sin embargo ese año marcará también el desvío a la figuración con ‘Display windows’, una serie de dibujos de gran tamaño, que encuentra ahora en ‘Héroes y pioneros’ una continuación inagotada todavía a día de hoy para el propio Gruber. Junto a un puñado de dibujos de pequeño formato, dos son las composiciones –dominadoras hechuras de coloso en un tamaño de 300 x 300 – en torno a las que se estructura la muestra: en ‘Héroes’ explora el artista las posibilidades de calidez y hondura que le brindan el grafito, el carbón y el pigmento licuado para la composición de veinticuatro figuras humanas que se disponen a penetrar en la oscuridad de la mina. La potencia intensamente dramática de esta imagen fecunda de manera especial la exterioridad, los elementos plásticos más evidentes de lo observado. De ahí la línea que une todos los contornos, o el difuminado de cuerpos sin rasgos identificativos aparentes, como una amalgama de grises que parecen gravitar en torno al pequeño foco linterna –determinante resulta la instalación eléctrica en ambas propuestas- de tenue luz en la frente del anónimo hombre de la mina.
Mucho tienen estos rostros –quizás por lo que conllevan de acercamiento a la verdad, si bien ella se nos ofrece aquí con prietas carnes sociales- de la ‘force vide’ o del ‘champ de mort’ que Artaud reclamaba para sus retratos allá por 1947 en su archiconocida exposición de la Pierre Loeb. Y es que también a Artaud podría remitirnos ‘Pioneros’, el segundo de los ejes en torno a los que, como se ha dicho, gira esta muestra. Parece ahora como si el cántabro se hiciera eco de las palabras de aquel cuando afirmaba que sólo el pintor podría proporcionar la fisonomía definitiva a un rostro como el humano, en continuo hacerse. Así es, sin duda, en tanto que toma fuerza ante nosotros la marcada fisicidad de los rasgos de la cara, donde pintura y azulejo; el blanco y el negro; frialdad y neón se implican en la exhibición del individuo y su tipología, el conquistador –unido a ella, y como no podía ser de otra manera, aparecerá el perro, animal que, sabido es, en Gruber adquiere un rico repertorio semántico-.
Afines en lo dispar ambas propuestas fundan su cohesión en la mirada, difusa o no, de sus personajes, que deviene mirada del hombre de la contemporaneidad, aquel cuyo destino no es otro que el de una voluntad inseparable de la violencia y la irracionalidad, frágil en su desamparo ante una historia que le niega los designios, en otro tiempo omnipotentes, de la diosa de la Razón. Sin embargo, lejos de una poética del desamparo, el cántabro da carnalidad y sentido a sus personajes insuflándoles en el corazón la dignidad del mito, y lo hace, cómo no, acudiendo a la tradición clásica.
Digamos que esa cualidad tan propia del mito, de “dar de sí”, de ir adquiriendo diacrónicamente, uno tras otro, sentidos individuales en cada realización, ha permitido al artista cifrarlo en términos de “voluntad frente al reto”. Su propuesta, la reafirmación vital en forma de desafío y peligro supone un certero disparo en plena línea de flotación del orden establecido. Y ahí está el Ulises homérico y contemporáneo: una inteligencia fraguada en el sacrílego afán de saber y dominar –traigan ahora mismo a su mente la imagen del de Ítaca, atado y bien atado al mástil de su embarcación, desoyendo el ya manido canto de las sirenas con la sola finalidad de querer conocer-, que le convierten en voraz, al tiempo que en universal.
Yo no sé ustedes, pero por lo que respecta a la que esto suscribe, una más de aquellos mal informados que vinimos a Casablanca a tomar las aguas, sólo he encontrado motivos para el placer en estos héroes y pioneros del viaje al conocimiento, de la racionalidad y de la esencia del hombre europeo. Gocen y juzguen ustedes mismos.
Elda Lavín
Marzo 2011
¿Y la Rive Gauche?
En el momento del obligado ejercicio de volver la vista atrás para despedir el año que ha finalizado, se nos impone la remembranza de los que fueron dos de los máximos exponentes de la Nouvelle Vague francesa, fallecidos en 2010: Éric Rohmer y Claude Chabrol. Mucho se ha hablado, ciertamente, durante estos últimos meses del movimiento cinematográfico de referencia en el país vecino entre 1958 y 1962; y, por contra, muy poco de la Rive Gauche , la otra “ola”, que en las mismas fechas, paralela y no supeditadamente, cristalizó allí mismo en los nombres de siete realizadores: Alain Resnais, Agnès Varda, Henri Colpi, Marguerite Duras, Jean Cayrol, Alain Robbe-Grillet y Chris Marker.
Para Claire Clouzot, la gran dama de la crítica cinematográfica gala y acérrima defensora de dicha nómina, este grupo no constituyó ninguna escuela propiamente dicha; si bien presentaban algún rasgo común en su afán de innovación técnica y estilística –afán que, por otro lado, compartían con la Nouvelle Vague-, además del de residir en la orilla izquierda del Sena, de donde, como es sabido, tomaron su nombre. Y así lo supieron ver los críticos de la revista Cahiers de cinéma –allí estaba el maestro Bazin-, quienes se batieron en duelo con sus eternos enemigos de la mucho más crítica Positif para defender al grupo.
Por lo que se refiere a quien esto suscribe, en tanto que poeta, y poeta de la memoria, siempre me han perseguido las palabras (“Tengo memoria y sé del olvido”) con que adquiere fe de vida “she” (“la mujer”), el personaje protagonista de Hiroshima mon amour (1959), de Resnais; las mismas palabras que a ella misma le abren camino en una doble suerte de remembranza: la histórica, por un lado, que se desarrolla ante el telón de fondo de la reconstrucción de la ciudad nipona tras la bomba atómica; y la personal, aquella que le hace prefigurar el dolor de una relación amorosa abocada ya a su fin. Tanto la protagonista de Resnais, en éste que ha sido considerado al tiempo primer largometraje del director y del grupo; como la desmemoriada amante de El año pasado en Marienbad (1961), también de Resnais; la joven aquejada de cáncer de Cléo de 5 a 7 (1961), de Varda; o la esposa de vida tediosa en India song (1975), de Duras conforman una abigarrada pero significativa panoplia de personajes de los que, sin duda, depende la coherencia de toda una cinematografía.
Fue Cayrol, uno de los tres cineastas del grupo (junto a Duras y Robbe-Grillet), que llegarían al celuloide desde la literatura, quien estableció los perfiles teóricos de este recién nacido héroe de la pantalla; un héroe, para él, solitario y anónimo, incomprendido y desarraigado de un modo que nos recuerda mucho a los personajes trágicos de Sófocles ( piensen en Edipo). Ellos nos dan cuenta, en síntesis, de las miserias y grandezas del ser humano en su totalidad, en la suma de su perspectiva histórica (es el poshéroe que para Cayrol derivó de los campos de concentración, el que nos legó –cómo no- Auschwitz), tanto como de la interior, la que tiene que ver con la memoria y las leyes que la rigen.
Tal concepción de la realidad, al hilo como iba de un profundo sentimiento de compromiso con ella, no pudo sino beneficiarse de las posibilidades que ofrecían las nuevas técnicas en el campo del montaje. Así los trabajos sobre el tiempo cinematográfico (linealidad o fragmentación, contracción violenta o fluidez, yuxtaposiciones), su relación con el tiempo real o la duración de planos adquieren suma importancia en un intento de romper los imperativos narrativos vigentes, que ya resultaban decimonónicos. Resnais, formado en el mítico Institut des Hautes Etudes Cinématographiques (I.D.H.E.C.), al tiempo que legitimado por una larga trayectoria precedente en el campo del cortometraje, llevó tales presupuestos a extremos de suma abstracción. Ahí está Hiroshima - la película de la que mucho se habló en el Festival de Cannes de 1959, aun presentándose fuera de concurso, cuando Los 400 golpes se llevó la Palma de Oro al mejor director-, cuyo impacto radicó en su ritmo de tempo lento junto a la elipsis de espacios temporales, que creaban en el espectador una sensación de irrealidad fantasmal. Nos es imposible no relacionar esto con la idea de “corrupción de la realidad” en la que, según Cayrol, el nuevo héroe contemporáneo se movía.
Muchos fueron, en fin de cuentas, los puntos de confluencia de tan diversas trayectorias profesionales. En torno a Les Editions du Seuil, la editorial “para escritores cristianos de izquierda y para poetas de la Resistencia”, según la Clouzot, se movieron muchos de ellos: allí Marker fundó la colección “Pequeño planeta” y Cayrol, la revista Ecrire –antiguos miembros ambos de esa Resistencia-. Por sus oficinas, se prodigaron también los escritores del Nouveau Roman, la nueva corriente experimental, cuya novedosa técnica narrativa tiene tanto que ver con recursos claramente cinematográficos –como quedó bien patente ya desde el ensayo manifiesto de Robbe-Grillet-. Los escritores del Roman que derivaron al celuloide trabajaron con Resnais, el gran oficiante del movimiento y, sin duda, el más cineasta: Duras realizó el guion de Hiroshima, mientras que Cayrol y Robbe-Grillet, los de Muriel (1963) y El año pasado en Marienbad respectivamente, sin olvidar que Market realizó junto al maestro Les statues meurent aussi en 1951.
Se trata, en definitiva, de ese singular e inefable fenómeno que nos recuerda cómo la confluencia de un entramado de relaciones plenas de humanidad, nunca vana ni canalla, en un espacio y un tiempo determinados –recordemos a la Viena finisecular- le dan alma y carne, coherencia y duración a algo que de otro modo moriría víctima de su propia inconsistencia. Hay, a nuestro modo de entender, un inexcusable componente ético – como lo hubo en esta Rive Gauche, en su integridad, en su negación a comercializarse– que debe presidir cualquier manifestación artística –ergo humana- para no perecer en lo efímero, para abrirse hueco en la permanencia, que es la que en buena medida nos resarce de esta “temporada en el infierno”. A todo ese proceso lo denominamos “clásico”.Elda Lavín
Enero 2011
Pájaros del Pruth
Número 1
Título: Pájaros del Pruth
Autor: Andreas Empeirikos
Traducción: Román Bermejo
Sobrecubierta: Jorge Fernández Bolado
Intervenciones
Número 6
Título: Intervenciones (antología)
Autor: Víctor Rodríguez Núñez
Selección y prólogo: Juan Carlos Abril
Sobrecubierta: Rafael G. Riancho
El alma de un oso blanco
Número 5
Título: El alma de un oso blanco (antología)
Autor: Luis Felipe Vivanco
Selección e introducción: Alberto Santamaría
Las erres del amor
Número 3
Título: Las erres del amor
Autor: Odysseas Elytis
Traducción: Román Bermejo
Sobrecubierta: Ángeles Barrena
Una verdad sencilla y otros poemas
Título: Una verdad sencilla y otros poemas (antología)
Autor: Phillip Levine
Versión y prólogo: Eduardo López Truco
Suscribirse a:
Entradas (Atom)